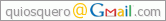Epiluminiscencia
Me decía mi padre que no llevase el coche al taller si funcionaba ni fuera
al médico si no estaba enfermo.
- Una vez hayas ido, no podrás dejar de asistir a menudo a consulta
-añadía-.
Y así fue. La primera vez que pasé por el vampiro fue en un reconocimiento
médico de la empresa y ya había pasado de los 25 años. Se lo comenté a la
chica que manejaba la jeringa y su respuesta me dejó un poco fuera de
juego:
- Hombre, pues ya va siendo
hora de que empiece.
Desde entonces no ha faltado año en que no me haya sometido a un análisis
de sangre (al menos); desde hace una década, me toca un análisis semestral y
los que caigan por exigencias del guion.
Lo peor es que soy de los que
llevan los resultados al médico de cabecera, más que nada por tenerlos
centralizados, pero me hacen preguntas capciosas, acabo picando y vuelvo a
casa con una nueva orden para el laboratorio.
Este año me ha tocado hacerme
una EPILUMINISCENCIA, término que jamás había oído y que es algo tan
tonto como posar para que te hagan fotos de lunares, verrugas y otras
imperfecciones del pellejo exterior para controlar el crecimiento de las
mismas.
A la hora convenida me presenté en el cubículo epiluminiscente.
Había dos chicas en la habitación donde, entre camilla y aparatos raros,
apenas quedaba espacio para moverse.
-Tome, entre en esa cabina y desnúdese completamente
-dijo la que parecía manejar el cotarro-.
Y me alargó un liotillo de
tejido-notejido negro, que yo tomé por unos “calcetines” de los que hay que
ponerse para entrar en el quirófano y sitios de máxima asepsia. La cabina
era como una idem de teléfonos; la puerta se había sustituido por una
cortinilla negra que, entre una banquetilla y mis piernas pseudobiónicas,
apenas se podía cerrar. Para mayor inri, advertí que el liotillo no eran
calcetines sino calzoncillos. Me puse nervioso; al sacarme el niqui, se me
pegó a la espalda (culpa del sudor) y, en un esfuerzo titánico, conseguí
deshacerme de él. Oí que algo metálico rebotaba en el suelo; el pinganillo
de la oreja izquierda se había enganchado en la ropa y salió volando hasta
aterrizar debajo de la camilla.
- ¿Se le ha caído algo? -preguntó la
jefa.
- Sí, el tímpano.
Yo había sacado la cabeza por un lateral de
la cortinilla. Ella siguió la dirección de mi mirada hasta dar con el
audífono e intentó recogerlo; fui más rápido: saqué una de las garrotas por
el mismo lateral y recogí el aparato. La profesional no se inmutó.
Acabé de
ponerme el “uniforme”. El citado calzoncillo no llegaba ni a taparrabos: un
triangulito por delante y dos elastiquillos; uno, que rodeaba la cintura
partiendo de dos de los vértices de la tela y otro, que iba desde el vértice
restante hasta la mitad del elástico antedicho. Un minitanga, vamos.
Me puse
de pie y miré hacia abajo: estaba como para salir en la portada de
Men’s Health al lado de uno de esos soldados rusos que sirven de
modelo.
En la camilla me hicieron fotos por delante, por detrás y de lado.
No quise decir que tengo un lunar un poco abultado en la parte trasera de la
gurrina porque me dio miedo que me sacaran un primer plano del colgajo y lo
publicaran en la primera página del Jueves o cualquier otra revista
satírica.
Cuando creí haber acabado me mandaron ponerme en pie, de espaldas
al aparato. Apoyé los dos bastones en la pared. Me dio risa: no era capaz de
imaginar la cara de las chicas contemplando mi culo arrugado y
colgandero.
- Suba el pie izquierdo y muestre la planta -me
indicaron-.
- El pie izquierdo no lo puedo subir, no tengo fuerza suficiente.
-
Bueno, pues suba el derecho.
- El pie derecho no lo puedo subir porque el
izquierdo no tiene fuerza suficiente y no me aguanta.
- Bueno, pues dese la vuelta.
Empecé a girarme, con tan mala fortuna que le di un manotazo a uno de los
bastones. Cayó al suelo y sonó como un pistoletazo.
- ¿Se le ha vuelto a caer el tímpano? -preguntó con recochineo-.
- No señorita, esta vez ha sido el
menisco.
Ahora sí se sonrió.
En diciembre tengo que repetir la epiluminiscencia.
Afortunadamente no me ha dicho el diciembre de qué año. Yo no vuelvo a pasar
por semejante trance.